Michel Peroni
Este artículo proviene de la conferencia magistral pronunciada en el II Encuentro de Promotores de la Lectura, celebrado en el marco de la XVIII Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México, 2004)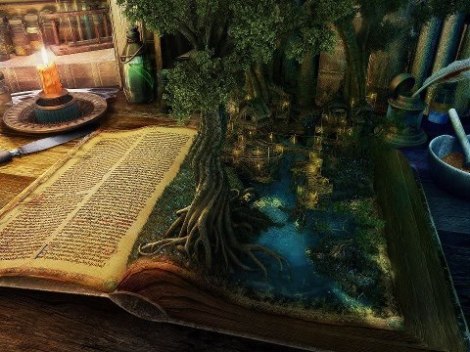
Quisiera, antes que nada, agradecerles a ustedes, promotores de lectura, por el honor que me han hecho al invitarme a esta conferencia inaugural de su segundo Encuentro. Quiero agradecerles también la hospitalidad de la que hacen testimonio al permitirme dirigirme a ustedes en mi lengua.
Me han pedido que intervenga sobre el tema de «la lectura como práctica social». Es lo que haré, intentando demostrarles que en este tema hay mucho que se pone en juego, en el sentido en que la especificación de la lectura como algo social constituye una gran apuesta. Una apuesta de investigación, para el sociólogo que soy, e incluso, añadiría, para el sociólogo francés que soy, porque, como veremos, el terreno de la sociología francesa de la lectura ha diseccionado precisa y profundamente este tema. Es también una apuesta mayor de intervención y para tratar esta dimensión no voy a entrar en el detalle de tal o cual política pública a favor de la lectura, me mantendré en un nivel conceptual, aquél de las nociones y concepciones en las que se apoya una política. Estas dos apuestas están, por supuesto, ligadas, como lo vemos en Francia, en donde la Dirección del Libro y de la Lectura del Ministerio de la Cultura -que es la instancia más importante en materia de financiamiento e investigación- orienta las investigaciones que financian en función de sus intereses prácticos, como veremos a propósito de una investigación que realicé y que el Fondo de Cultura Económica publicó bajo el título Historias de lecturas; en tanto que a cambio, la política que se realiza a favor de la lectura pública, se apoya en forma sistemática en los avances realizados en la investigación sociológica.
Incluso, según lo que yo sé, la lectura constituye uno de los terrenos en el que la investigación sociológica está más directamente relacionada con la acción pública. Es decir, es un terreno en el que la intervención pública da un valor particular a los resultados que derivan del trabajo sociológico. Esto quiere decir, sobre todo, que las opciones y cuestiones epistemológicas, teóricas y metodológicas que pertenecen al investigador como tal, que son propiamente opciones y preguntas de investigación, tienen una repercusión directa en el plano de los esquemas de intervención pública. Así, aquí, en menor medida que en otros espacios, la investigación sociológica no puede llevarse a cabo sin una reflexión crítica sobre sus propios presupuestos e implicaciones prácticas, y de la calidad de esta reflexión es consecuencia tributaria la intervención pública.
Ahora, esta importancia adquirida por la sociología, puede y debe sorprender en relación a una actividad, la lectura, que se da en forma solitaria y necesita aislarse de los otros: ¡el prototipo, en suma, de una actividad individual! Es muy importante recordar esta dimensión aparentemente individual de la lectura para comprender, por una parte, el interés que representa la lectura para la sociología y, por otra, el reto que implica la especificación de la lectura como algo social. En efecto, es contra esta acepción primera de la lectura como actividad individual que se han constituido las dos variantes de la sociología de la lectura que consideraremos ahora.
La lectura como práctica cultural, la lectura como actividad de recepción
Es bajo estas dos modalidades, a todas luces contradictorias, que la lectura puede ser vista como un objeto o un fenómeno social (no hago uso de la noción de «práctica» social de manera intencional, porque está precisamente relacionada en forma muy fuerte a la primera de estas dos modalidades).
La lectura como práctica cultural
Bajo los términos de la «primera» de las dos modalidades según las cuales la lectura puede reconocerse como un objeto social, la lectura es una práctica. Considerar la lectura una práctica la hace, de entrada, una actividad empíricamente observable, lo que, a la vista del estatuto de ciencia empírica que tiene la sociología, confiere a este acercamiento dicho «primero» por esto mismo, una cualidad inmediatamente sociológica de la cual no dispone, como veremos, la segunda. Pero considerar la lectura una práctica no se limita a verla como una simple actividad: en el vocabulario técnico de la sociología el término «práctica» es un concepto que significa que la actividad en cuestión está regulada socialmente.
Como toda práctica, la lectura es vista como algo que se sitúa bajo la influencia de la coacción social, como algo que determinan, en sus diferentes modalidades, los cuadros sociales.
Frente al libro, debemos saber que hay lecturas diversas y, por lo tanto, competencias diferentes, instrumentos diferentes para apropiarse de este objeto, instrumentos que se distribuyen en forma desigual de acuerdo con el sexo, la edad y en relación con el sistema escolar, a partir de que éste existe. 1
Esto quiere decir que las diferentes dimensiones de la práctica lectora varían en función de los factores sociales, y que estas variaciones y su regularidad no se ven reflejadas en forma verídica más que en el plan estadístico. Hay que subrayar la réplica exacta de la demostración inaugural por la cual Emile Durkheim estableció que el suicidio, fenómeno aparentemente de orden psicológico, era en realidad un hecho social; esto dimensionó en toda su extensión el concepto del objeto para la naciente sociología: es al pasar del acto individual del suicidio, cuya particularidad es irreductible, a la tasa de suicidas, que aparece la regularidad de un fenómeno, lo que constituye su carácter social. Así que debido a que la regularidad social no aparece reflejada más que en el plan estadístico, no hay forma de imputarla a la intencionalidad de los sujetos individuales, al juego libre de sus preferencias, de sus gustos; al contrario, son resortes mismos de la subjetividad, las preferencias, los gustos, los que llevan la huella de la coacción social, de manera que los sujetos no son los verdaderos actores de sus prácticas, sino los soportes de una lógica social que los sobrepasa, que los desborda y se manifiesta en la distribución ordenada de sus prácticas.
La influencia social que se liga a la noción misma de práctica está reforzada por el hecho de que la lectura pertenece al género de las llamadas prácticas «culturales», de las que es el prototipo.
La lectura obedece a las mismas leyes que las otras prácticas culturales con la diferencia de que es la que se enseña directamente en el sistema escolar, es decir, que el nivel de instrucción será más influyente en el sistema de los factores explicativos, siendo que el factor secundario es de origen social… 2
Decir que una práctica es cultural es entender, por un lado, que es una práctica que forma, es decir, que conlleva a la formación de una identidad a la vez personal y social, y por otra parte, que constituye como tal una manifestación, una expresión privilegiada de esta misma identidad. Ahora, porque no es la identificación de uno mismo o con miembros de un mismo grupo, de una misma categoría de pertenencia sin diferenciación con los demás, las prácticas culturales son el terreno por excelencia de las clasificaciones y de la distinción. Por último, porque el espacio social es un espacio agonístico, las prácticas culturales de unos y otros no sólo están socialmente diferenciadas, sino también socialmente jerarquizadas; la cultura constituye el terreno por excelencia del juego de la dominación social, en donde la posición ocupada en relación con la dominación se objetiva precisamente dentro de una cultura «dominante» para unos y «dominada» para los otros. De forma tal, que la coacción social que pesa sobre cualquier práctica toma, dentro del terreno de las prácticas culturales y singularmente en las prácticas de lectura, la forma característica de la imposición cultural y del efecto de legitimidad bien identificado por P. Bourdieu:
La interrogación sociológica más elemental nos enseña que las declaraciones que conciernen a lo que las gentes dicen leer son muy poco fiables en razón de lo que llamo efecto de legitimidad: desde que le preguntamos a alguien qué lee, él entiende: ¿qué de lo que leo vale la pena ser declarado? Es decir, ¿qué de lo que leo es realmente lectura legítima?. 3
Añadamos que este efecto de legitimidad articula dos dimensiones: una axiológica, que tratándose de lectura tiene una importancia sin equivalencia con otras prácticas culturales (leer es bueno), y una normativa (ciertas lecturas valen más que otras).
Considerar la lectura como una práctica presenta numerosas ventajas desde una perspectiva de investigación. Desde el plano metodológico, las prácticas son cuantificables, se pueden nombrar, su estudio puede hacerse conforme a los principios metodológicos de la objetividad científica. Desde el plano teórico, esta perspectiva permite, lo que aumenta el terreno de investigación, disociar el libro de la lectura y por lo tanto los usos sociales de éste que la exceden. Finalmente, en el plano epistemológico permite que coincida la descripción y la explicación, como lo observa una vez más P. Bourdieu:
Cuando le preguntamos a alguien sobre su nivel de instrucción, tenemos ya una previsión sobre lo que lee, el número de libros que lee al año, etc. Tenemos también una previsión sobre su forma de leer. Podemos pasar rápidamente de la descripción de las prácticas a la descripción de las modalidades de estas prácticas. 4
Por el contrario, esta perspectiva presenta el gran inconveniente de desviar la atención fuera del terreno que corresponde estrictamente a la lectura; de entrada porque la lectura, en el plan teórico, no se define por sí misma, sino como una práctica cultural entre otras. Después, porque dentro de este contexto, la lectura tiende a reducirse a una «práctica de libro» entre otras (compra, préstamo, arreglo…). De manera que, paradójicamente, la lectura no es el objeto de esta sociología «de la lectura» que se propone de hecho, o más bien, medir la eficiencia real de la imposición de una práctica de uso legítimo de productos culturales que, al focalizarse sobre las prácticas del libro, confirman implícitamente que ¡la lectura es, propiamente dicho, un acto individual!
La lectura como una actividad de recepción
En los términos de la «segunda» de las dos modalidades previstas, la lectura es considerada un acto relevante dentro de una actividad de recepción, y es esta definición del acto de la lectura la que permite reconocerla, esta vez en sí misma, como objeto social. No obstante, debido a que las modalidades -sociales- de este acto no se pueden observar en forma empírica, al contrario de las modalidades prácticas, este reconocimiento es tributario de la mediación de una teoría que permite explicar el carácter social del acto de leer. Esta teoría, que provee la Escuela de Constance permite definir la lectura, a partir del análisis de la recepción individual o colectiva de un texto de ficción, como el encuentro entre «el mundo del texto» y el «mundo del lector». Es este encuentro y la interacción que suscita lo que hace de la lectura un objeto social… con la condición de poder generalizarlo al conjunto de lecturas que no conciernen, en el cuatro original de la Escuela de Constance, al texto de ficción; o en otros términos, a condición de poder sociologizar una teoría que en su origen no es sociológica, sino estética.
De acuerdo con esta teoría, en efecto, la interacción entre el «mundo del texto» y el «mundo del lector» aparece ahí en donde la separación entre los dos mundos se da justamente por extremo: en el caso de un texto de ficción. Un texto, nos dice W. Iser, es ficción en la medida en que no refiere ni a sistemas semánticos dominantes ni a su validez, sino a sus horizontes: se refiere a cualquier cosa que no está contenida en la estructura del sistema, pero que se encuentra actualizado en tanto que limitado. En otros términos, el relato de ficción problematiza la realidad de un mundo que no le resulta familiar al lector. «Formula posibilidades que excluyen los sistemas sociales dominantes de la época y que por lo tanto no pueden introducirse en el mundo cotidiano sino a través de la ficción». 5. Es más esta ficción, que es una dimensión fundamental de la referencia del texto, es también una dimensión fundamental de la subjetividad del lector: «Lector, no me encuentro más que perdiéndome. La lectura me introduce en las variaciones imaginativas del ego». 6
Si esta perspectiva debiera ser circunscrita a la lectura de textos de ficción, podríamos objetar que se trata todavía de la lectura letrada que promueve el modelo dominante y a partir de ahí, la definición de lectura en términos de encuentro entre el «mundo del texto» y «mundo del lector» no aportará más que un espesor fenomenológico a la descripción de prácticas legítimas. Pero éste no es precisamente el caso, como permite establecer M. de Certeau. Para él, este «ejercicio de ubicuidad» que ha identificado perfectamente la teoría estética, es característico de toda lectura, lo que lo conduce a establecer una relación de identidad por completo distinta. Ya no «leer: una práctica cultural», es decir, una práctica cuyo valor reside en la función de la legitimidad, sino «leer: una transgresión», es decir ¡una apropiación ilegítima! En lugar de la imposición, es la noción de apropiación la que permite, como lo subraya Roger Chartier, abrir un nuevo terreno a la búsqueda sociológica:
Las modalidades de apropiación de los bienes culturales son sin duda tan o más distintivas que la distribución desigual de estos bienes… Los mismos textos y los mismos libros son objeto de desciframientos múltiples, socialmente contrastados, lo que debe llevar a completar el estudio estadístico de las distribuciones desiguales de estos usos y empleos. Hay que añadir, entonces, al conocimiento de las presencias del libro, las formas de leer. 7
El inconveniente de esta perspectiva, por demás fecunda: la actividad de recepción, la «transgresión», no es accesible empíricamente. Sin embargo, podemos paliar esta limitación al recuperar esta actividad como una experiencia, a partir de traducciones narrativas susceptibles a darse en situaciones de entretenimiento. Éste es el partido que yo mismo adopté en Historias de lectura; una investigación que contribuyó a promover esta segunda perspectiva dentro del paisaje de la sociología francesa de la lectura de finales de los años ochenta, en donde la primera era ampliamente hegemónica y a la que quisiera dedicar ahora un breve comentario. No es mi intención mantener y desarrollar la oposición entre las dos perspectivas de investigación que acabamos de distinguir -esto no tiene más que un interés heurístico: más que dos concepciones antinómicas entre las que los investigadores pueden optar, conviene verlas como dos perspectivas, que alineadas por la investigación, permiten sintetizar el fenómeno social de la «lectura».
Pero hay que volver a un hecho que es importante subrayar y cuestionar, como ya lo habíamos señalado: las políticas públicas de desarrollo de la lectura y la solicitud pública en materia de encuestas sociológicas sobre la lectura, se apoyan implícitamente sobre una u otra de estas perspectivas y tienen también, como efecto, su naturalización. Es así que la acción pública a favor de la lectura estaba, en la Francia de finales de los años ochenta, profundamente orientada por una concepción de la lectura como práctica cultural; los términos de la propuesta de investigación sobre la «lectura débil», solicitada por la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de la Cultura, que a la larga permitiría el nacimiento de Historias de lectura, son como veremos, particularmente edificantes. Es así que, después de finales de los años noventa, se activaron dispositivos que tienen en cuenta que la lectura es un encuentro en el que hay que asegurar las condiciones de felicidad.
¿Qué concepción de la lectura sostiene la promoción de la lectura?
Una práctica a aumentar
Se esperaba, entonces, que la investigación sociológica que dio lugar a Historias de lectura fuera un «estudio cualitativo sobre los contextos de los lectores débiles». 8. Es a los presupuestos involucrados en esta categoría de «lectores débiles» que vamos a atenernos. En primer lugar, es exclusivamente en el cuadro semántico de una lectura entendida como práctica y consumo cultural, en donde la lectura deviene un valor y la intensidad de su práctica una norma, en donde pueden existir los «lectores débiles», cuya existencia se sitúa por construcción y sobre el signo de la ilegitimidad. Pero ¿cuál es el interés de conocer sobre los lectores que están, en el orden práctico, en el borde de la inexistencia? Es que, en segundo lugar, la categoría de «lector débil» no adquiere sentido sino en el cuadro de una representación lineal de los niveles de práctica. Precisemos sobre este punto. La categoría de «lector débil», tal como se presenta en las vastas estadísticas publicadas periódicamente por el Ministerio de la Cultura bajo el título «Las prácticas culturales de los franceses», es el resultado de una tipología construida sobre la base de las variables estadísticas, que son el número declarado de libros leídos durante el año. En 1982 la tipología era la siguiente:
No lector: 0
Lector débil: 1 a 4, como máximo 9
Lector medio: 10 a 24
Gran lector: más de 25
Sea cual sea el arbitrio estadístico de los índices retenidos por esta tipología, las categorías de lectores objetivadas de esta manera por el criterio cuantitativo, designan implícitamente un recorrido lector tipo entre las posiciones de «no lector» y de «gran lector», lo que viene a definir al «lector débil», por defecto, como aquél que no es, o no es todavía, de acuerdo con la interpretación que se dé al sentido del recorrido «no lector» o «gran lector». La propuesta anterior de investigación realizada en 1984 por la Dirección del Libro y la Lectura pregonaba la exploración de prácticas de «poca lectura» en términos de «obstáculos a la lectura»; la lectura débil, que aumentaba durante el decenio precedente, era entonces interpretada como un mecanismo de reducción o de debilitamiento de prácticas de lectura más sostenidas. Así, Joëlle Bahloul había adelantado, en sentido inverso, que «el crecimiento de la práctica de lectura débil entre las dos encuestas de Prácticas culturales (1973- 1981) parece, por el contrario, provenir esencialmente de la reducción de los no-lectores» 9, así pues, de un mecanismo de desarrollo y no de mayor fragilidad de la lectura. Pero cualquiera que haya sido la interpretación, era siempre uno solo y el mismo el acercamiento a la «lectura débil» que se llevaba a cabo, en el que se veía el indicador de un movimiento histórico, indudable, de aumento del analfabetismo o, esperado, de desarrollo lector. El plano de la encuesta empírica por la problematización estadística induce, ventajosamente, mayores trazos de perspectiva dinámica; el retomar la categoría de «lector débil» para designar a personas empíricas, haciendo de ellas la encarnación de una categoría estadística las reducía a no ser más que el soporte de este estado de la práctica. ¿Quiénes son los lectores débiles? ¿Cuáles son sus características sociales? ¿Cómo pueden éstas explicar su débil lectura? Es al abrir la caja negra del «lector débil», al conocer mejor quién es, que una política pública dada podría atacar la amenaza que pendía sobre ella: la caída al analfabetismo; o reforzar el movimiento que la había creado: la salida del analfabetismo.
Indicaremos simplemente que a diferencia de la perspectiva estadística, llevada sobre la práctica por este programa de investigación «cualitativa» solidaria de la problematización estadística, el acercamiento biográfico conducido en Historias de lectura permitió no confinar la dinámica lectora al plano de los agregados estadísticos. Los relatos de experiencia lectora de los llamados «lectores débiles», concebidos como tantas otras racionalizaciones prácticas, permitieron notar como indisociables:
- · Las transformaciones sucesivas de las prácticas de lectura, con los diferentes regímenes de atribución de sentido de la experiencia lectora, que se asocian a las diversas modalidades biográficas de leer
- · Una definición de la lectura, que corresponde a la práctica cultural, a partir de la cual los sentidos prácticos precedentes son precisamente reformulados y el recorrido lector es reconstruido limpiamente, en el caso mismo en que las etapas precedentes a la experiencia lectora son las que constituyen las condiciones de su emergencia
En pocas palabras, el acercamiento de la lectura en términos de recorrido biográfico introducido en Historias de lectura, permitió poner el acento sobre la forma no lineal de las etapas sucesivas en la carrera de un lector, al tiempo que sobre la posible constitución situacional del sentido de la lectura, al contrario de los postulados que conlleva el modelo dominante.
Un encuentro que hay que facilitar.
Como contrapunto quisiera indicar rápidamente cómo la puesta en función de un «programa de mediadores del libro» por el Ministerio de la Cultura, en colaboración con el Ministerio de la Juventud y los Deportes, hacia la parte final de los noventa, evidencia una sensibilidad creciente de la acción pública frente a una concepción de la lectura que liga su socialización al paradigma del encuentro y no al de la legitimidad, atenta, por consecuencia, a la efectividad y cualidad del encuentro con el libro y la lectura, más que al crecimiento de la práctica. Este programa nace de la constatación de que no se trata de separar las cuestiones de acceso a la cultura, pero que éstas se ligan íntimamente con las cuestiones de empleo, vivienda, desintegración familiar… y que, por consecuencia, la lectura no debe pensarse en función de una lógica cultural de dominación, sino de una lógica social de exclusión. De manera que el desarrollo de la lectura pública no es la única función de las bibliotecas, pues no se trata sólo de la accesibilidad, sino que se debe comprometer un trabajo en conjunto, con otras instituciones, por supuesto, pero sobre todo con las asociaciones y los trabajadores sociales; es decir, la creación de una relación fuerte entre el campo social y el campo cultural, para echar a andar una técnica relevante de intervención (conocimiento de los públicos en dificultad, gestión de relaciones personales…). Es, entonces, a partir de esta doble competencia que ha sido necesario construir una nueva función, la del mediador, para apoyar la profesión del bibliotecario y complementar las tareas del trabajo social.
El mediador del libro está ligado a una biblioteca municipal y su quehacer consiste en ir al encuentro de aquéllos que no la frecuentan habitualmente. Es el artesano de la circulación entre el interior y el exterior de las bibliotecas. Su eficiencia depende de los lazos que teje con las asociaciones del exterior, pero es reconocido como un profesional y juega su rol de acompañante hasta el seno del equipo. En general, su intervención busca:
- · Diversificar los lugares, momentos y formas del encuentro con el libro (bibliotecas de calle, animaciones alrededor del cuento y el relato, préstamo de libros a domicilio, talleres de escritura…)
- · Establecer relaciones de seguimiento con las familias, desplazándose a los lugares de vida y trabajando con el conjunto de actores locales
- · Organizar las actividades al interior de la institución asegurando el seguimiento personalizado de ciertos lectores
Sin embargo, es significativo que el contenido de su labor no esté predeterminado, sino, al contrario, sea una negociación permanente a partir de un ir y venir entre la oferta y la demanda, con el fin de que pueda emerger, después de la evaluación, una función realmente novedosa, adaptada a las exigencias del terreno. Es por inducción y a partir de las experiencias, o sea, en función de la especificidad del terreno, que se considera que se puede formalizar la labor y la formación misma de los mediadores.
¿Que hay para los promotores de la lectura?
He dicho anteriormente -y esto acaba de confirmarse- que las opciones y las cuestiones epistemológicas, teóricas y metodológicas, se prolongan en los cuadros de la intervención pública y que, por consecuencia, la investigación sociológica tenía como objeto prolongarse en el examen crítico de las nociones y concepciones sobre las que se apoya una política. Finalizaré volviendo a la situación que nos interesa, el encuentro entre los promotores de la lectura y un investigador, para explicitar aquí la pertinencia de las consideraciones precedentes, que pueden ser tomadas como demasiado académicas y poco apropiadas al auditorio. Creo y sostengo que es todo lo contrario.
Hay en esta sala muchas personas que son definidas y se definen a sí mismas como promotores de lectura o que al menos están involucradas en empresas de promoción a la lectura; en todo caso, hay todavía más personas para las cuales esta expresión de «promoción de la lectura» es inteligible, les hace sentido, es decir, las envía a una realidad sin duda problemática (es difícil promover la lectura), pero en la que el sentido mismo no es ambiguo (sabemos qué quiere decir promover la lectura). Ahora, quisiera justamente subrayar que una expresión como ésta -que tiene la vocación de encuadrar, orientar la acción común, o sea pública, es decir ser una proposición en la cual una gran diversidad de actores, instancias, organismos, puedan reconocerse y encontrarse- corre el riesgo de provocar ciertos malentendidos. ¿Por qué? Simplemente porque permite pensar que el término «lectura» designa una realidad bien definida, que hay que desarrollar, «promover» (¿cómo promover algo que no conocemos bien o que conocemos apenas?) y en la visión de que ésta es una realidad bien definida, que la lectura está investida de un valor: que la lectura tal y como la representamos tiene un valor ligado a ella, que justifica trabajar en su promoción. Este valor, ¿está ligado a la lectura en general (sin importar sus modalidades) o a ciertas experiencias? ¿Y cómo asegurar que los diversos promotores actúen en nombre de los mismos valores? Volvemos a encontrar aquí las cuestiones del valor y la norma, no como cuestiones teóricas, sino como cuestiones prácticas: ¿asegurar la promoción de la lectura se trata simplemente de transportar a sitios vírgenes de lectura un modelo establecido de lectura y las vías de acceso que a ella conducen? ¿O hay aquí lugar para reconsiderar, en estos sitios, lo que podría ser la lectura y las experiencias que podrían conducirnos a ella y mantenerla? Entonces, dependiendo de si optamos por la primera o la segunda de estas propuestas, hacer un Foro de Promotores de la lectura no tiene la misma razón de ser.
En forma muy esquemática sin duda, en el primer caso, el Foro es un lugar para la comparación de logros y dificultades en la aplicación local de una concepción bien establecida de la lectura, de la que parte a priori el conjunto de promotores de la lectura. En el segundo, el Foro es el lugar en el que los promotores aprenden unos de otros qué es lo que también puede ser la lectura; en donde están comprometidos en una empresa de dilucidación colectiva y de lo que hacen juntos, de lo que los une.
Traducción del francés: Myriam Vidriales
NOTAS:
1. P. Bourdieu, «La lecture: une pratique culturelle», en R. Chartier, Pratiques de la lecture, Marseille, Rivages, 1985.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. W. Iser, L’acte de lecture, Bruxelles, Mardaga, 1985, p.135.
6. P. Ricoeur, Du texte à l’action, Seuil, 1986, p.217.
7. R. Chartier, «Du livre au lire», en Pratiques de lecture, op.cit., p.63-64.
8. Proposition de recherche sur la faible lecture, Ministère de la Culture, Bibliothèque publique d’information, Service des études et de la recherche, 1986.
9. J. Bahloul, Lectures précaires. Etude sociologique sur les faibles lecteurs, Ed. B.P.I, 1987.
